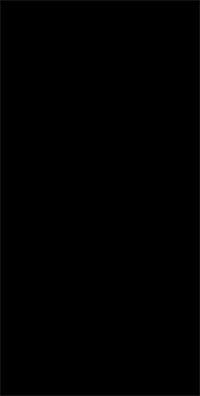Una lucecita roja se enciende y se debilita. Otra vez roja, otra vez tenue. A lo lejos apenas si puede verse pero Carlos la observa desde su refugio, desde el espacio entre el primer y el segundo autobús. Ahí se escondió junto a unos 20 compañeros suyos: muchachos de campo que usan huaraches (o sandalias); estudiantes que quieren ser maestros rurales, chicos de 18 a 20 años que lloran de miedo y de rabia sin entender por qué les han disparado así durante la última hora que se ha hecho eterna.
¿Por qué los atacan en esa ciudad extraña que se llama Iguala de la Independencia? Llegaron a “tomar” colectivos ¡pero ya lo habían hecho antes! ¡lo hacen desde hace años en todo el país! Para los futuros maestros rurales, “tomar” un colectivo es la única forma de asistir a sus prácticas docentes en medio de la montaña porque en Ayotzinapa, por ejemplo, hay 540 alumnos pero el Estado sólo provee un vehículo para 45 pasajeros y no puede circular porque no tiene patente.
¿Qué pasa ahora? ¿Por qué los atacaron a balazos? ¿Y por qué se detuvieron? ¿Ya no va a pasar nada? Desconfían de esa extraña pausa entre balaceras. A unos metros está el gran charco de sangre que dejó el Garra, su compañero Aldo Gutiérrez Solano. Litros de sangre que brotaron en instantes desde su cabeza cuando se derrumbó, se desmoronó por un balazo. Lo quieren, es un chico alegre y divertido como muchos nacidos en la zona de la costa. Tiene 7 hermanos, le encanta bailar y es buen deportista.
Aldo ya no está tendido, por fin lograron que se lo llevara una ambulancia después de varias llamadas. La policía no la dejaba pasar pero, más de una hora después, los paramédicos pudieron levantarlo ¡y se movió! ‘¡está vivo! ¡está vivo’; un instante de esperanza.
Los policías siguen enfrente y detrás, son como 15 patrulleros que cierran la pinza por los dos flancos. Ya no tiran. ¿Será que pasó lo peor? Quien sabe, pero el tipo decidió fumarse un cigarro y Carlos no puede dejar de mirar la luz roja que toma fuerza y se debilita. Quien fuma es el jefe, el mandamás, y no lo esconde: lleva uniforme de policía color oscuro y el rostro descubierto. No saben su nombre todavía pero se llama César Nava González, es subdirector de la policía de Cocula, el pueblo vecino, y antes fue militar.
El tipo ríe y exagera sus carcajadas histriónicas. Una risa cínica que paraliza a Carlos; siente el terror en cada uno de sus huesos, tiembla, piensa “estos güeyes nos van a matar”.
-Ya se los llevó la chingada! - dice el policía cuando termina el cigarro. “Ya se los llevó la chingada!” una y otra vez. Ahora se cubre el rostro, habla por su radiotransmisor y entonces los policías que están detrás, los que cierran la emboscada, obligan a bajar a los normalistas que se refugiaban de las balas dentro del tercer autobús de la empresa Estrella de Oro.
-¡Hijos de su puta madre! ¡Bajen! ¡Ahora sí se los llevó la chingada!- gritan mientras a culatazos empujan a unos 20 ó 25 muchachos que estaban dentro. Primero va Bernardo Flores Alcaraz, lo apodan Cochiloco y es alumno de segundo año e integrante del comité estudiantil. Detrás viene elNegro, cubierto de sangre porque un balazo le arrancó la mitad del antebrazo. Asumiéndose a cargo de los más jóvenes, había bajado del bus para defenderlos: tomó un extintor y lo sacudió para transformarlo en bomba pero apenas se acomodó en la calle, cuando iba a lanzarlo, un policía con buena puntería frustró su intento, le arrancó una parte del brazo. Era previsible, ¿cuánto podía hacer el Negro solo contra seis o siete patrullas acomodadas en semicírculo, trincheras perfectas para muchos hombres armados?
Era consciente del riesgo pero puso el cuerpo completo para tratar de salvar a su gente. Igual baja desangrándose pero con la frente en alto: “No me voy a dar por vencido”, dice y mira desafiante a los policías que ahora lo empujan y le pegan con sus armas. “No me voy a dar por vencido”.
Detrás bajan El Chivo -Jorge Aníbal Cruz Mendoza-, Magallón –que es Marcial Pablo Baranda- y lo apodan así porque jura ser pariente de los integrantes de Organización Magallón, un grupo bailable de la costa guerrerense. Van luego, Kínder y Charra, es decir los hermanos Doriam y Jorge Luis González Parral. Doriam, pequeño e introvertido; su hermano Jorge Luis el galán del pueblo y peluquero por vocación. Después bajan al Beni, Jonás Trujillo González, le dicen así porque su hermano mayor Benito también estudia en Ayotzinapa y le tocó heredar apodo. El Botitas –Miguel Ángel Hernández Martínez- quien dentro del autobús y esquivando balazos, intentaba ayudar al Negro atando con un pañuelo el brazo para frenar la hemorragia.
Sigue el Chuckito, Israel Jacinto Lugardo, un muchacho corpulento que ama las motos y Cutberto Ortiz Ramos, un joven que se parece al más famoso cantante de narcocorridos de estos tiempos, por lo cual le llaman Komander. Cutbe, como le dicen en su casa, nació en San Juan de las Flores, un pueblito polvoso en la Sierra Madre de Guerrero, zona de miseria y guerrillas. Cuando entró a la normal rural se encontró con murales que pintaban a Lucio Cabañas y sintió orgullo; les contó que el guerrillero más famoso en la historia mexicana es pariente suyo, un tío que para muchos es ejemplo de lucha y para su familia fue además una condena porque el gobierno decidió eliminar a todos quienes llevaran su apellido. Así, entre 1971 y 1974, el abuelo de Cutberto fue desaparecido; de su pueblo se lo llevaron militares que llegaron en camiones y helicópteros, los mismos que se llevaron a tíos y parientes, a uno de cada diez habitantes de San Juan de las Flores. Cuando niño, Cutberto creció con miedo de que los militares volvieran.
Del camión siguen bajando a golpes a los estudiantes. Jalan a Carlos Iván Ramírez Villarreal, le dicen el Diablo porque está flaco y es puro hueso. Desde niño trabajó el campo en Sierra Gorda, juntaba leña y cuidaba a los animales al salir de la escuela. Soñaba con tener una parcela propia, “aquí vamos a hacer nuestro rancho”, le decía a su primo Francisco, también normalista. Después va el Frijolito, Carlos Lorenzo Hernández, un pelón moreno que sonríe igualito a su papá Maximino, albañil. Carlos es el mayor de cuatro hermanos y le gusta el fútbol, juega como arquero. Al final va Saúl Bruno García, el Chicharrón, aunque nunca le gustó ese apodo porque hacía mucho ejercicio y era fuerte, ¡díganme mejor Hulk! les reclamaba a sus compañeros. Algo tímido y enamoradizo, el consentido de su mamá Nicanora y gran amigo de sus amigos, sobre todo de José, a quien llaman Patrón.
Los muchachos acceden a bajar, donde va uno van todos. Según las reglas de Ayotzinapa, si se llevan a un normalista los demás deben entregarse, está prohibido dejar solo a un compañero.
Boca abajo, en la calle, los acomodan los policías. Algunos lloran –“nos van a matar, nos van a matar”-. “No se agüiten”, insiste el Negro, aunque se desangra. Después de pegarle y pisotearlo, los policías lo suben a una ambulancia. No entiende si van a atenderlo o a matarlo, pero no tiene opción. A los demás los cargan en patrulleros y se los llevan, ¿a dónde?
Al mismo tiempo, en el otro extremo de Iguala, también policías atacan a otro autobús Estrella de Oro que llevaba a cerca de 20 estudiantes. Rompieron los vidrios y lanzaron gases lacrimógenos adentro. Bajaron a los normalistas entre golpes, se los llevaron también, algunos esposados. Militares vestidos de civil atestiguaron la escena, reportaron en tiempo real a sus superiores y al parecer tomaron fotos y video. Enfrente está el Palacio de Justicia y sus cámaras también grabaron todo pero las cintas, dicen las autoridades, se guardaron mal y ya no existen.
A unos metros de allí, un grupo de 14 normalistas logró escapar de los policías y corrió hacia los cerros primero y después a los barrios donde personas armadas los amedrentaron; pero una mujer, piadosa, los escondió dentro de su humilde casa. Detrás quedó abandonado, sin ningún disparo, el camión Estrella de Oro que habían tomado sin saber que probablemente transportaba una carga de heroína. Es que en los últimos diez años, desde el inicio de la llamada "guerra contra el narcotráfico", México se ha transformado en el segundo productor mundial de goma de opio y heroína. “Los gobiernos han combatido a cárteles sólo en el discurso”, alerta el experto José Reveles: en las acciones dan vía libre y forman parte de una amplia red de contrabando ilegal de drogas. El móvil del caso Ayotzinapa podría haber sido esa carga de heroína porque desde Iguala, nos enteramos ahora, sale la mitad de los estupefacientes que surten al principal mercado: Estados Unidos.
¿Puede una carga de heroína valer más que la vida de decenas de jóvenes? Al parecer sí.
¿Qué más pasó en esa larga noche de una cacería en la cual participaron las policías de Iguala, Cocula, la policía Estatal, la Federal, la Federal de Caminos, la Ministerial y Protección Civil; además de militares del Batallón de Infantería 27, algunos con uniformes y otros vestidos de civil?
Las preguntas son muchas, un año y medio después de los ataques, nada sabemos del destino de los normalistas: muchachos de campo que querían ser maestros rurales, una profesión mal pagada que pocos quieren afrontar; jóvenes de familias en las cuales nunca nadie antes había tenido acceso a una carrera; chicos que en general conocían poco de política pero en la escuela Raúl Isidro Burgos, un internado de paredes descaradas, aprendieron sobre Vladimir Lenin, Lucio Cabañas Barrientos y el Che Guevara. Se transformaron en defensores del socialismo y comenzaron a enfrentar a la policía, esa elección acarrea un estigma: los ayotzinapos, les dicen con desprecio otros habitantes de su misma provincia.
Es cierto, con urgencia necesitamos saber dónde están. Pero también hay otras cosas que sí están claras: lo que ocurrió en Iguala fue un crimen de Estado. En el sentido estricto de la definición legalista porque fueron agentes del Estado quienes atacaron y secuestraron a los jóvenes. Desde que los capturaron, no hemos sabido nada de ellos.
Pero además fue un crimen de una violencia inusual, como definió el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrado por cinco especialistas de la talla del médico español Carlos Beristáin, dedicado por años estudiar los efectos psicosociales de violencia y atender a víctimas de delitos lesa humanidad.
Fue un crimen de Estado con violencia desmedida, así lo relatan también las víctimas, los sobrevivientes. A ellos agradezco la confianza para abrir su corazón pese al dolor que causa recordar; a ellos agradezco –y creo todos deberíamos agradecer- la decisión de testimoniar entre amenazas que hoy tienen a algunos escondidos y a otros fuera del país, exiliados. A ellos también les agradezco la entereza para relatar incluso los detalles que cualquiera escondería; valoro su paciencia para contarme muuuchas veces si el color de un carro era rojo o negro, si había ruido, si el policía gritaba fuerte o más o menos, entre otras necedades con las cuales los perseguí durante meses.
Este libro está hecho con las voces de 17 sobrevivientes. También con los testimonios y acciones de compañeros, padres, madres, hermanos, tías, esposas, hijos, sobrinos y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos, tres asesinados y dos heridos de gravedad hasta el día de hoy. Con más de 100 entrevistas y decenas de fotografías, un trabajo conjunto con Ana Valentina López de Cea y Miguel Tovar.
Además de lo ocurrido en Iguala, el libro busca mostrar la batalla titánica de sus familiares; hombres y mujeres que cayeron al abismo de la desaparición forzada pero cada día encuentran fuerza para seguir adelante. Son albañiles, amas de casa, migrantes, campesinos, empleados…o lo eran, porque ya no tienen trabajo, ni cuerpo ni corazón para hacer más que buscar a sus hijos. Durante el tiempo transcurrido hasta ahora, más de 500 días, no los he visto descansar: siempre están yendo a algún lugar para tratar de que los demás se enteren, de que el gobierno cumpla algo de lo que prometió…para hacer lo que sea con tal de volver a abrazar a los muchachos.
Además de padres y madres, en el año de resistencia que retrata este libro hay amigos, hijos, novias y tías como Mayra Telumbre, quien abandonó su peluquería y también su propia vida para buscar a su sobrino Christian. Fabiola, una de las tres hermanas del estudiante, fue mamá el fin de semana pasado. Ya nació la primera sobrina de Christian y Fabiola no puede disfrutar su maternidad con plenitud: Un día antes de parir escribió un mensaje en su facebook: “Mi único deseo es que regreses junto a mí. Chris, te extraño un montón, mi prieto chulo”.
¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho con ellos? Las preguntas no tienen fin. Van más de 500 días de preguntas, casi un año y medio de un tiempo que no existe: detenido y vertiginoso a la vez. Porque Gabriela Campos apenas nacía cuando se llevaron a su papá, José Ángel Campos Cantor, y ahora ya camina. Él no la vio dar sus primeros pasos; tampoco pudo acompañar a su otra hija, América, quien va a cumplir diez años. Será su segundo cumpleaños sin su papá. Lo extraña, lo dibuja junto a ella, su hermanita y su mamá, Blanca. “Una familia feliz”, escribe en letras de colores que quieren ser presente. En la cabecera de su cama, la cuida una foto de José Ángel dentro de un papalote (o barrilete) que hizo el artista Francisco Toledo. Tal vez Ame sueña con que ese papalote la lleve volando hasta donde está su papito.
Con diez años, Angelito encabeza las marchas, grita consignas y da entrevistas contundentes a la televisión, como ese diálogo franco y desgarrador que tuvo con la periodista argentina Ana Cacopardo, quien viajó a Guerrero con sus compañeros Andrés Irigoyen y Facundo López. Ángel es un niño combativo pero al momento de las fiestas se refugia solo en algún rincón. Se turba su sonrisa de niño travieso; le falta su papá, Adán Abraján de la Cruz, también ausente en la vida de su hermanita menor, Allison.
Ximena Naomi, de dos años, usa algunas palabras que decía su papá, Jorge Antonio Tizapa Legideño, y la emoción desborda el pecho de su abuela, Hilda Legideño. Hilda, mujer seria, una ama de casa abnegada que nunca había salido de su pueblo, Tixtla de Altamirano, pero después de la desaparición de su muchacho se transformó en investigadora. Entre hombres y arriesgando la vida sin más que un abrigo y una botella de agua, ha caminado los peligrosos cerros de Guerrero para buscarlo. Ha enfrentado al procurador de México y ha llegado hasta Naciones Unidas. También vino a Córdoba, Rosario y Buenos Aires, el año pasado.
Melissa Sayuri ya no es una bebé chiquita a la cual su papá, Julio César Mondragón Fontes, llamaba “ratita”. También aprendió a caminar y aunque su padre fue torturado y asesinado con crueldad extremo -le arrancaron el rostro y los ojos estando vivo-, Melisa crecerá en el amor y la verdad. Su madre, Marisa Mendoza, y toda la familia Mondragón Fontes pelean con la burocracia y resisten el dolor de abrir y cerrar la tierra tantas veces como sea necesario hasta encontrar verdad y justicia.
Melanny también crece. Ya tiene más de un año. Cuando los policías desaparecieron a su papá, Israel Caballero Sánchez, tenía apenas algunas semanas de nacida, igual que yo cuando los militares del III Cuerpo de Ejército, al mando de Luciano Benjamín Menéndez, desaparecieron a los míos. La veo y me veo. Los veo y me veo. A los hijos de los normalistas de Ayotzinapa no puedo aliviarles el dolor pero para ellos también está hecho este libro. Para que sepan algunos detalles, para responder a algunas de sus preguntas.
Este libro quiere dejar constancia de lo que ocurrió en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 así como de los siguientes 364 días vistos desde ojos y corazones de víctimas y sobrevivientes. Es su verdad, una verdad callada y ninguneada siempre por relatos oficiales del gobierno. Este texto es para ellos pero también para nosotros, que somos los mismos, porque como dice la antropóloga Marta Lamas, “Ayotzinapa nos pasó a todos”. En México, a todos nos aplastó esa noche.
¿Por qué hablar en Córdoba de lo que ocurrió a miles de kilómetros, en un país del que muchos conocemos poco más allá de la cara aséptica que muestran playas paradisíacas y hoteles cinco estrellas?
Creo que el caso Ayotzinapa es un espejo. Nos devuelve una imagen del México que muchos intentan no se vea y otros eligen no ver:
-como los padres de los normalistas, el 46% de la población vive en la pobreza y 8 de cada 10 habitantes sufre alguna carencia.
-como aquí, la violencia e impunidad se han transformado en una realidad aplastante, que parece imposible de derrotar.
-como se hace patente en Iguala, en muchos lugares ya es difícil dividir quién es narco y quién gobierno, mezclados y fundidos en lo que expertos llaman “crimen organizado” aunque el profesor Edgardo Buscaglia alerta que la cosa está peor: “es una mafiocracia”.
En México no hay sólo 43 desaparecidos: cerca de mil hombres y mujeres con participación política fueron desaparecidos forzadamente desde 1969 a los años noventa sin que se conozca su destino y mucho menos que alguien haya sido condenado por esos crímenes de lesa humanidad. Además, hay cerca de 30 mil desaparecidos desde 2006 a esta parte; sí, 30 mil, ese número que tiene especial significado en Argentina.
Aquí fue en dictadura, en México ocurre en democracia. Aquí estamos sanando las heridas de la mejor forma posible, con justicia, mientras allá la cifra del horror se engrosa día con día. Como los de Ayotzinapa, decenas de miles de padres, madres y hermanos viven en la angustia que implica saber que sus seres queridos no están ni vivos ni muertos. No duermen en Nuevo León, tampoco en Veracruz; buscan fosas clandestinas en Coahuila y Tamaulipas mientras las mujeres son el blanco predilecto en el Estado de México y asesinan a familias enteras en Michoacán. Gran parte de la sociedad mexicana parece estar acostumbrada a contar asesinados, desaparecidos, levantados. ¿Podemos acostumbrarnos a tal tragedia?
También desaparecidos y asesinados se cuentan por miles en Guatemala, Honduras o la devastada El Salvador. Es imposible comparar países, inútil y manqueo, pero en cualquier lugar, las historias, voces y rostros pueden ayudarnos a ser más humanos, a indignarnos y que el horror no sea ley. Como alguna vez nos dijo a los H.I.J.O.S. el querido Eduardo Galeano: “tenemos que ser más indignados que indignos”.
Muchas gracias.
Córdoba, 3 de marzo de 2016
(*) En cursivas los apodos y nombres falsos que los sobrevivientes han pedido se utilicen por razones de seguridad.