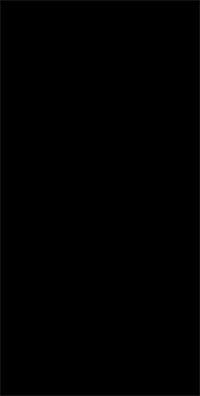Al igual que en el juicio de 2010 por los fusilamientos de los presos de la Unidad Penitenciaria Nº 1, la megacausa dejó expuesta la complicidad de la Iglesia Católica con la represión institucional, mucho más allá del “pecado de omisión”.
Octubre de 1976, esquina de Obispo Trejo e Hipólito Yrigoyen. Rolando Nadeau, superior provincial de la orden de La Salette, ingresa al palacio arzobispal de Córdoba acompañado por cuatro seminaristas, cuyos rostros y cuerpos aún muestran huellas de su paso por el campo de concentración de La Perla y la cárcel de Encausados. Su propósito es mostrarle al cardenal Raúl Primatesta que los jóvenes han sido liberados y “están bien”. Mientras aguardan en el hall, dos policías se les acercan:
–¿Qué carajo hacen acá? ¡Curitas de mierda! –los increpa uno de los uniformados, mientras tapándose con la gorra les apunta con su pistola. De repente, aparece el Arzobispo y con un leve gesto hace que los policías se retiren.
–Esos dos nos acaban de amenazar – le dice Nadeau.
–No hay problema, a eso lo arreglo yo – le responde Primatesta.
“¡Fue asqueroso! Si esto no es complicidad de la iglesia...”, dirá 37 años después Daniel García Carranza, uno de aquellos seminaristas, tras relatar ante el TOF Nº 1 la surrealista escena. “Era una época difícil. Se estaba atacando a un sector de la Iglesia, y habían asesinado a los padres palotinos y a dos sacerdotes de La Rioja”, recordará a su turno Alejandro Dausá.
El 3 de agosto de 1976 –víspera del asesinato del obispo de La Rioja Enrique Angelelli–, fueron secuestrados del Centro de Estudios Teológicos de La Salette, en Bulevar Los Alemanes 851, García Carranza, Dausá y sus pares José Luis Destéfani, Humberto Pantoja Tapia y Alfredo Velarde, junto con el cura Santiago Weeks, responsable del grupo. Al día siguiente, el diario Córdoba reproducía un comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército, que informaba el nombre y profesión de los “detenidos por averiguación de antecedentes”, y añadía: “Se secuestró abundante bibliografía marxista-leninista y un disco con cánticos con tono subversivo. Se procura dar con el paradero de una ex religiosa que se alojaba transitoriamente en dicha casa”.
Esa ex religiosa se llamaba Joan McCarthy y fue quien les salvó la vida. Como Weeks, “Juanita” era estadounidense y luego de recurrir en vano al Arzobispado cordobés, la Nunciatura Apostólica y la embajada de su país en Buenos Aires, el cónsul norteamericano en Montevideo le confesó que no podían intervenir, porque “los militares argentinos están conectados con los uruguayos”. Pero su empeño sirvió para que la diplomacia estadounidense se involucrara, y Weeks fuera liberado el 17 de agosto y los seminaristas el 9 de octubre.
Durante su cautiverio en La Perla, los seminaristas fueron interrogados y torturados por Roberto “el cura Magaldi” Mañay, quien “se erigía como un inquisidor y nos acusaba de trabajar con los sectores empobrecidos de Córdoba, porque ‘el pobre se siente alentado y se vuelve peligroso’”, según narró Dausá.
Al finalizar la audiencia, quedó el eco de dos acusaciones. García Carranza: “El golpe no se hubiera dado si la Iglesia no hubiera estado de acuerdo. En un acuerdo tácito, les dijeron: ‘Ustedes hagan el trabajo sucio y nosotros convalidamos’”. Dausá: “En Argentina se dio una gran paradoja: no solamente no protegieron a las víctimas, sino que aportaron argumentos teológicos para avalar la tortura y el genocidio”.
“Fueron cómplices del horror”
Durante el juicio abundaron los relatos de familiares de víctimas que recurrieron en vano a la jerarquía de la Iglesia católica en busca de ayuda. Como el de Emilia D’Ambra, madre de Carlos D’Ambra y referente de Familiares: “Fuimos a verlo a (el cardenal Raúl) Primatesta y no nos recibió. Yo después tuve oportunidad de reprocharle, cuando fue a Alta Gracia a la escuela El Obraje. Le dije que venía a reprocharle que no me hubiera recibido. Él me dijo que recibía a todos y que la Iglesia se mantuvo aparte. Yo le dije que con la autoridad que tenía la Iglesia sobre los militares tendría que haber hecho algo. Me dijo que iba a rezar por mí y yo le dije que no hacía falta, que yo sabía rezar porque había estudiado en un colegio católico”.
Dirigiéndose a los jueces, Emilia expresó: “Yo era muy católica, igual que ustedes, pero la Iglesia me pateó los dientes a mí y me expulsó. No dejé de creer en la religión, pero sí de la Iglesia argentina que se había portado como cómplice de aquello tan horroroso”.
El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y sociales (Cels), Horacio Verbitsky, el premio Nóbel de la Paz 1980 y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, y la abogada del Serpaj Córdoba, María Elba Martínez, denunciaron en el año 2000 al cardenal Primatesta por el tráfico de niños, hijos de víctimas del terrorismo de Estado, en la ex Casa Cuna. Por esa investigación, Verbitsky fue citado como testigo durante el juicio de la megacausa (ver El nieto de Sonia).
Más allá del caso, para el presidente del Cels la jerarquía eclesiástica aportó a la dictadura “la justificación dogmática, la bendición de los sables y el discurso justificatorio de la represión en la presunta defensa de un supuesto orden natural atacado por lo que entonces se llamaba la ‘subversión’, una terminología propia de la doctrina contrarrevolucionaria desarrollada por pensadores de la Iglesia Católica después de la Revolución Francesa, profundizada en los dos siglos siguientes, en las guerras coloniales del siglo XX y trasplantada luego a países del tercer mundo como el nuestro”.