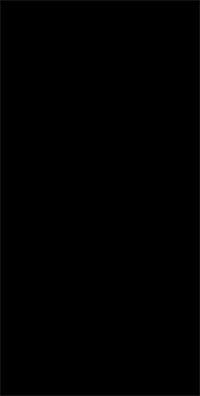Hay una foto que no va a recorrer las redacciones y que no van a poder ver miles de argentinos: la de Menéndez y sus secuaces esposados. Es que en cualquier juicio común, cuando el acusado de cualquier delito común se levanta del banquillo es inmediatamente esposado por la policía, a veces con un circo que recuerda las películas. Y entonces cabe preguntarse, ¿por qué a una persona, acusada de delitos mucho peores, como los de lesa humanidad, no lo esposan? Se supone que es mucho más peligroso alguien que ya torturó y asesinó, que alguien que robó una cartera o un auto.
No es un detalle, es muy importante el valor simbólico. Y esa foto no está. Todos los días llegan a la sala de audiencias y se van con las manos libres. Como también será muy importante, si como todos esperamos, son condenados a penas ejemplares, que vayan a cárceles comunes y no a su casita. Pero a eso me voy a referir al final de esta nota.
El jueves 5 de junio llegan los ocho acusados, con las manos libres, aunque las manchas de sangre no se le vayan después de 30 años. Se sientan en orden, como su condición elitista y clasista lo determina: en la extrema derecha el general Luciano Benjamín Menéndez, luego el coronel Hermes Rodríguez, y el capitán Jorge Ezequiel Acosta. Después vienen los “sunchos” (suboficiales): Luis Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Padován. Y al último, Ricardo Lardone, que era civil adscripto al Ejército. Y que por una descompostura se retira de la sala promediando la mañana. También se van Menéndez, Rodríguez y Vega.
Pero antes de que se vayan los dos enfermos (Vega y Lardone) y el que dice ser responsable pero en realidad es un cobarde que no se anima a escuchar los relatos de sus propias atrocidades (Menéndez), el testigo Piero Di Monte se les acerca, se para frente a ellos, los mira a los ojos, los va reconociendo uno a uno y concluye con un “Mis amigos”.
Inmediatamente salta como leche hervida el abogado defensor Jorge Alberto Agüero: “Que quede constancia que les dijo mis amigos”. Ante la estrechez de entendederas, el mismo testigo le tiene que explicar a Agüero que era una ironía.
Pero esas reacciones del abogado de la defensa se repiten durante todo el día, con un histrionismo rayano con lo grotesco, queriendo aparentar ser muy malo, pero consiguiendo sólo dar pena y, en ciertas ocasiones, que el presidente del tribunal le llame la atención. Me hace acordar a los ridículos carteles en los que salía como candidato inexistente a diputado haciéndose llamar “el mesías” y con una itaka en la mano. Menéndez jamás se permitiría posar ridículamente con una itaka en la mano. El acusado era de acción y no de cacareo.
Y esas acciones concretas van saliendo a la luz durante toda la mañana, cuando Di Monte cuenta con sentimiento pero también con claridad lo que era aquella “máquina de muerte”, como describió al campo de concentración La Perla.
El testigo era un delegado gremial de la empresa láctea Sancor y estaba ligado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) cuando en setiembre de 1976 es secuestrado y llevado a La Perla, donde luego se encuentra con su mujer embarazada de su primera hija. Cuenta cómo los dos fueron torturados salvajemente, con la picana principalmente, y cómo era el “pacto de sangre” por el cual Menéndez exigía a sus subordinados militares, gendarmes y civiles que mataran para garantizar su complicidad.
El testigo cuenta muchas cosas de La Perla, entre ellas que compartió momentos con los estudiantes del colegio Manuel Belgrano. Uno de ellos estaba seguro de que lo soltarían y le había dicho a Di Monte que iría a ver a su familia. Pero un día se dio cuenta de que lo iban a “trasladar” y se le acercó para decirle que sabía que lo iban a fusilar. “¿Sabés una cosa? Nunca hice el amor”, le dijo en ese adiós.
“Parece nada, pero el amor es el símbolo de la vida. No se lo dejaron hacer, lo truncaron antes”, dijo Di Monte.
Cerca del mediodía se pasa a un cuarto intermedio. La tensión es mucha y los ojos de todos están vidriosos. Los suspiros largos intentan cambiar el aire. La pausa se hace muy larga, hasta bien pasadas las tres de la tarde. Y para colmo, queda todavía toda la actuación de Agüero, que empieza anunciando su intención de que su defendido Acosta, alias “el Rulo”, declare.
El sindicado de haber sido en aquellos años el patrón de La Perla comienza su catarata de descargos: “El Batallón de Inteligencia 601 había infiltrado a agentes en distintas organizaciones terroristas. En una oportunidad el coronel Bolacini me llamó y me dio la orden de rescatar a un agente que estaba en peligro de ser descubierto por la organización. Se fraguó un secuestro de ese agente en su casa, haciendo toda una especie de circo. Ese agente era el señor Piero Di Monte”. Acosta agregó que por aquella razón la esposa de Di Monte había sido puesta en libertad inmediatamente y que él terminó trabajando en el Destacamento de Inteligencia. Al redondear su denuncia, Acosta afirmó que, a fines de 1976, Di Monte… El señor Piero Di Monte era un agente secreto del Batallón de Inteligencia infiltrado en la zona de Córdoba”.
Uno de los abogados querellantes, Claudio Orosz, rápido de reacción recuerda que esa es una estrategia de poca monta de Agüero y sobre todo recuerda que el propio Menéndez negó estos argumentos cuando declaró frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Cuando llega nuevamente a la sala Di Monte, informado sobre las acusaciones de Acosta, dice: “Yo pensaba que la defensa se podía mover de otra forma, pero está claro cuál es el problema: ellos cometieron errores, ¿y sabe cuál fue el error? Nosotros quedamos vivos. Somos los únicos que podemos denunciar realmente lo que pasó. Nosotros somos fruto del error de ellos…El problema es que teníamos que estar todos muertos y se equivocaron; lo siento por ellos… tendrían que habernos matado. Yo les agradezco esos errores”.
Di Monte viajó especialmente desde Italia, donde vive con su familia hace años, para contar cómo funcionaba la que llama “maquinaria de muerte”, cómo Manzanelli y Acosta “eran como dioses”, porque decidían sobre la vida y la muerte de los que estaban en La Perla.
El relato es esclarecido pero al mismo tiempo emocionante y emocionado, habla de casos particulares pero también hace análisis profundos y generales, políticos y filosóficos. Cuenta cómo torturaron y mataron a un médico de apellido Fernández Samar y a su compañera Maria. Mientras tanto, de los imputados que quedan en la sala, Acosta es el único que lo mira, con las piernas cruzadas. Manzanelli con gesto adusto mira al frente, Díaz (HB, por hincha bolas) escribe y escribe, ¿quién sabe qué y para qué?, y Padován mira al suelo.
En eso Di Monte dice que Manzanelli “era un cuadro, muy preparado ideológicamente”, y el imputado levanta la vista y lo mira de reojo, con la muerte en los ojos.
Cuenta cómo lo torturaron hasta la muerte a Luis Honores y a un chico de apellido Soria. Y en eso interviene la abogada oficial de los acusados, Mercedes Crespi: “¿Dígame, Di Monte, usted participaba de peñas o campeonatos de truco?”. El testigo la mira incrédulo ante lo que está escuchando. Toda la sala, incluidos los jueces, miran atónitos, ¿peña?. Todos pensamos lo mismo: “O esta mujer bate récords de ingenuidad mezclada con ignorancia, o de cinismo, otra no hay”.
“Hubo momentos en que se nos permitió cantar. ¿Pero usted sabe lo que era cantar ahí El mensú o Gracias a la vida, con los ojos vendados y abrazado a su compañera?”.
“Un día, solo un día de la vida/ que pasa por tu ser con voz de siglos/ un día que se viste de infinito”, empieza El mensú, de Ramón Ayala.
“No, no eran peñas”, le tiene que explicar Di Monte a la abogada Crespi.
El Show del Mesias
Y llega el show de Agüero, con sus ataques permanentes al testigo, con la estrategia repetida de embarrar la cancha: “¿Usted delató a compañeros”? Ante la reacción general del testigo y de los abogados querellantes, el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, le pide que modifique la pregunta. “Bueno, ¿usted entregó a compañeros?”, reformula Agüero. Y es peor aún la reacción, esta vez también del público presente en la sala. Díaz Gavier le vuelve a decir que no use términos agraviantes o con connotaciones valorativas, pero por más que Agüero piensa y piensa, no le salen los sinónimos. Su intelecto y su estabilidad emocional están al límite. Sigue atacando, que es la única defensa posible. Hasta que Di Monte lo corta en seco: “Este interrogatorio es igual al que sufría bajo torturas”. Y se acaba, luego de idas y vueltas con reconsideraciones y oposiciones, los jueces hacen callar a Agüero.
“Me costó un huevo llegar hasta aquí y este hombre quiere destruirme en mis valores”, le esputa Di Monte.
Orosz le agradece: “Usted ha hablado por tantos que no pueden porque no están, gracias compañero”. Y otra vez la reacción visceral de Agüero: “Que se aperciba al abogado por hacer consideraciones políticas”. El tribunal no le hace caso una vez más.
Quizá el mejor ejemplo sea aquello del fiscal Julio César Strassera, el del juicio a las juntas en 1985: “Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: nunca más”. ¿Qué hubiera dicho Agüero si hubiera estado ahí?
Con ese clima se va cerrando la quinta jornada de testimonios, con la sala compungida por los relatos espeluznantes de Di Monte y con un Agüero humillado por sus fracasos reiterados, tan humillado que innecesariamente llega a contar que muchos de sus clientes le están revocando el mandato. Dicho en criollo, no quieren ser defendidos por Agüero, ni siquiera los militares y policías acusados de los delitos más aberrantes.
El nudo en la garganta perdura, se va cerrando de a poco la segunda semana de este juicio, histórico, el más importante desde aquel a las juntas.
Por Mariano Saravia
Fotografía: Muestra Imágenes Imprescriptibles. Autor: Nicolás Bravo
Esta nota fue publicada en el Diario de juicio, publicación digital realizada por H.I.J.O.S. Córdoba con la colaboración de periodistas independientes.